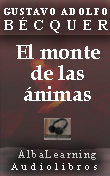Eran los cuatro pensionistas de aquel odioso Boarding-house, cuatro jóvenes unidos por el amor al laurel y por el capricho de una juventud un poco bohemia. Fraternizados por el ideal, que era uno mismo en todos, y por la primavera, que en todos florecía, se juntaron como palomas viajeras en la rama de un árbol del camino.
Esa mañana, la charla de sobremesa rodó sobre cosas íntimas, páginas de hogar; y uno, el más joven, romántico como todos los jóvenes de veinte años, contó la historia de un dolor.
— Aun veo, expresaba, aun veo con precisión a mi padre en su lecho mortuorio, enflaquecido por la enfermedad, pálido, respirando ya el aliento de la Muerte, la riza cabellera negra sobre la almohada blanca.
A la vera del lecho aun miro a mi pobre madre, desolada, y contemplo cómo discurren en la sombra, los ojos enrojecidos, los rostros pávidos, mis hermanos pequeñuelos.
Aquellos niños como las fieras del bosque, presentían la tempestad, sin comprenderla.
De los rincones salían las enmarañadas cabecitas negras; y de las cabecitas, quejumbres tímidas, empapadas de llanto. Las personas grandes se condolían piadosamente.
¡Dolorosa fue la paterna despedida!
Todos íbamos a comulgar al amanecer. El altarito se alzaría en la propia estancia del enfermo. ¡Quizás Dios obrara un milagro! Y ¿por qué no? ¡Había hecho tantos! Pero la Muerte caminó muy de prisa, e impidió celebrar aquel último banquete. Súbito el enfermo llamó a mi madre, volvió el rostro hacia ella, la miró con una mirada dulce y profunda, y comenzó a morirse.
Yo nunca había visto expirar a nadie. Cuando miré la palidez de aquel rostro querido; cuando oí la voz trémula de mi madre que imploraba para que llevasen la extremaunción; cuando sopló el viento de ultratumba en la alcoba donde mi padre se moría, eché a correr, calle afuera, desalado, medio loco.
Llegué instintivamente a la Catedral, no distante de nuestra casa. Vi a un sacerdote.
— Señor Cura, le supliqué, venga a auxiliar a un moribundo.
Algo murmuró el levita en son de excusa: no le era posible.
— Venga usted, por Dios. Y le besé la mano, allí, en el pórtico de la iglesia.
Me señaló el Seminario, al lado del templo: podía ser que ahí encontrase algún sacerdote. Y volé al Seminario. Un cura se paseaba tranquilamente; me acerqué a él, trémulo.
— Señor Cura, mi padre se muere; auxilie a mi padre.
El buen cura me hizo saber que no podía abandonar el Seminario.
A otro clérigo encontré, le imploré asimismo los postreros auxilios religiosos para mi padre moribundo. Tampoco me hizo caso.
Algo pasó en mi alma, algo muy doloroso. Me imaginaba yo, en la inocencia de mis diez y siete años, que todo el mundo debiera estar triste: mi padre se moría. ¡Aquel hielo me heló! Así murió mi fe, de muerte violenta, asesinada por los Ministros de Jesús.»
El joven calló. Su alma, que había volado a cernerse con voluptuosidad melancólica sobre el deshecho hogar paterno, regresaba, en el pico el recuerdo, como bendita rama de boj.
Cuando concluyó de hablar el joven, una llama de indignación ardía en casi todas las miradas, llama a cuyo fuego se evaporó una que otra lágrima pronta a humedecer los ojos.
Cinco minutos después se reían casi a carcajadas los cuatro amigos, por una historia ridícula, con la misma espontaneidad que un momento antes estuvieron a punto de verter lágrimas, por una historia sentimental. Esa aptitud de emoción era su único tesoro. Por ella eran artistas.
Cuentos americanos, 1904
|