|
|
|
|
| | HOME | AUDIOLIBROS | AMOR | ERÓTICA | HUMOR | INFANTIL | MISTERIO | POESÍA | NO FICCIÓN | BILINGUAL | VIDEOLIBROS | NOVEDADES | | |||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
 |
Cuentos color de humo Cap. 2
|
| Biografía de Manuel Gutiérrez Nájera en Wikipedia | |
| [ Descargar archivo mp3 ] | ||||
| Música: Mendelssohn - Song Without Words, Op. 19, No. 6 | ||||
| Juan el organista |
| <<< | Capítulo 2 | >>> |
A una de las haciendas de aquel valle, llegó al obscurecer de cierto día Juan el organista. Tendría treinta años y era de regular figura, ojos expresivos, traje limpio, aunque pobre, y finos modales. Poco sé de su historia: me refieren que nació en buena cuna y que su padre desempeñó algunos empleos de consideración en los tiempos del presidente Herrera. Juan no alcanzó más que las últimas boqueadas de la fortuna paterna, consumida en negocios infelices. Sin embargo, con sacrificios o sin ellos, le dieron sus padres excelente educación. Juan sabía tocar el piano y el órgano; pintaba medianamente; conocía la gramática, las matemáticas, la geografía, la historia, algo de ciencias naturales y dos idiomas: el francés y el latín. Con estos saberes y esas habilidades pudo ganar su vida como profesor y ayudar a la subsistencia de sus padres. Estos murieron en el mismo mes, precisamente cuando el sitio de México. Juan, que era buen hijo, les lloró, y viéndose tan solo y sin parientes, entregado a solicitudes mercenarias, hizo el firme propósito de casarse, en un momento, en hallando una mujer buena, hacendosa, pobre como él y que le agradara. No tardó en hallar esta presa. Tal vez la muchacha en quien se había fijado no reunía todas las condiciones y atributos expresados arriba, mas los pobres, en materia de amor, son fáciles de contentar, especialmente si tienen ciertas aficiones poéticas y han leído novelas. Al amor que sienten se une la gratitud que les inspira la mujer suficiente desprendida de las vanidades y pompas mundanas, para decirles: «te quiero.» Creen haber puesto una pica en Flandes, se admiran de su buena suerte, magnifican a Dios que les depara tanta dicha y cierran los ojos con que habían de examinar los defectos de la novia, para no ver más que las virtudes y excelencias. Los pobres reciben todo como limosna: hasta el cariño. Juan puso los ojos en una muchacha bastante guapa y avisada, pobre de condición, pero bien admitida, por los antecedentes de su familia, en las mejores casas. Era hija de un coronel que casó cor una mujer rica y tiró la fortuna de ésta en pocos años. La viuda se quedó hasta sin viudedad, porque el coronel sirvió al Imperio. Mas como sus hermanas, hermanos y parientes, vivían en buena posición, no le faltó nunca lo suficiente para pagar el alquiler de la casa (veinticinco pesos) la comida (cincuenta) ni los demás pequeños gastos de absoluta e imprescindible necesidad. Para vestir bien a las niñas, como a personas de la clase que eran, tuvo sus apurillos al principio; pero ellas luego que entraron en edad, supieron darse mañas para convertir el vestido viejo de una prima er traje de última moda y hacer los metamorfoseos más prodigiosos con todo género de telas y de cintas. Además eran lindas y discretas: se ganaban la voluntad de sus parientes, regalándoles golosinas y chucherías hechas por ellas; de manera que jamás carecieron de las prendas que realza la hermosura de las damas, y no solo vestían con decoro y buen gusto, sino con cierto lujo y elegancia. Cada día del santo de alguna o al acercarse las solemnidades clási cas, como Semana Santa y Muertos, recibían ya vestidos, ya sombreros, ya una caja de guantes o un estuche de perfumes. Llegó vez en que ya no les fue necesario recurrir a los volteos, arreglos o remiendos en que tanto excedían, y aun regalaron a otras muchachas, más pobres que ellas, los desperdicios de su guardarropa. Las otras ricas las mimaban muchísimo y solían llevarlas a los paseos y a los teatros. Rosa fue la que se casó con Juan. Las otras tres por más ambiciosas o menos afortunadas, continuaron solteras. No faltó quier sabiendo el matrimonio, hiciera tristes vaticinios.—«Juan—decían—gana la subsistencia trabajando, hoy reúne ciento cincuenta pesos cada mes; pero ¿qué son éstos para las aspiraciones de Rosa acostumbrada a la holgura y lujo con que viven sus parientes y amigas?«—Y con efecto, era hasta raro y sorprendente, que Rosa hubiera correspondido al pobre mozo. El caso es, que fuese por el deseo de casarse, o porque verdaderamente tomó cariño a Juan, Rosa aceptó la condición mediocre, tirando a mala, que el pretendiente le ofrecía, y se casó. El primer año fueron bastante felices; verdad es que tuvieron sus discusiones y disgustos; que Rosa suspiraba al oir el ruido de los de los carruajes que se encaminaban al paseo: que no iba a teatro porque su marido no quería que fuese a palco ajeno, pero con mutuas decepciones y deseos sofocados, haciendo esfuerzos inauditos para sacar lustre a los ciento cincuenta pesos del marido, pasaron los primeros nueve meses. Coincidió con el nacimiento de la niña que Dios les envió, el malestar y desbarajuste del Erario en los últimos días de Lerdo. Faltaron las quincenas, fue preciso apelar a los amigos, a los agiotistas, al empeño, y Rosa, en tan críticas circunstancias se confesó que había hecho un soberano disparate en casarse con pobre, cuando pudo, como otra amiga suya, atrapar un marido millonario. Las tormentas conyugales fueron entonces de lo más terrible. Las gracias y bellezas de la niña, no halagaban a Rosa, que deseaba ser madre, pero de hijas bien vestidas. No pudiendo lucir a la desgraciada criatura, la culpaba del duro encierro en que vivía para cuidarla y atenderla. Poco a poco, fue siendo menos asidua y solicita con su hija; abandonó tal cuidado al marido, y despechada, sin paciencia para esperar tiempos mejores, ni resignación para avenirse con la pobreza, solo hallaba fugaz esparcimiento en la lectura de novelas y en la conversación con sus amigas y sus primas. Los parientes benévolos de antaño pudieron haberla auxiliado en sus penurias, pero Juan, decía: «Mientras encuentre yo lo necesario para comer, no recibiré limosna de ninguno.» Así es que cuando Rosa recibía algún dinero, era sin que Juan se enterase de la dádiva. Más ¿cómo emplear aquellos cuantos pesos en vestidos y gorras, si Juan estaba al tanto de los exiguos fondos que tenía? Algunas compras pasaron como obsequios y regalos, pero aun bajo esta forma repugnaban a Juan. «No quiero, solía decir a su mujer, que te vistas de ajeno. Yo quisiera tenerte tan lujosa como una reina; pero ya que no puedo, confórmate con andar decente y limpia, cual cuadra a la mujer de un triste empleado.» Rosa decía para sus adentros. «Tan pobre y tan orgulloso: ¡como todos!» Esta misma altivez y el despego a propósito extremado con que trataba Juan a los parientes ricos de su esposa, le concitaron malas voluntades entre ellos. No pasaba día sin que por tierna compasión dijeran a Rosa: ¡Qué mal hiciste en casarte! ¡Mejor estabas en tu casa! Sobre todo, con ese talle, con esos pies, con esa cara, pudistes lograr mejor marido. No por que el tuyo sea malo; ¡nada de eso! pero hija, es tan infeliz! Y poco a poco estas palabras compasivas, el desnivel entre lo soñado y lo real, la continua contemplación de la opulencia ajena y las lecturas romanescas a que con tanto ahinco se entregaba, produjeron en Rosa un disgusto profundo de la vida y hasta cierto rencor o antipatía al misérrimo Juan, responsable y autor de su desdicha. Rosa procuraba pasar fuera de la casa las más horas posibles, vivir la vida fastuosa y prestada a que la acostumbraron desde niña, hablar de bailes y de escándalos y hasta— ¿por qué no? —escuchar sin malicia los galanteos de algún cortejo aristocrático. Al cabo de seis meses transcurriclos de esta suerte, sucedió lo que había de suceder: que Rosa dio un mal paso con su primo. Juan no cayó del séptimo cielo como Luzbel. Conservaba aún los rescoldos de la amorosa hoguera que antes le inflamó, pero no estimaba ni podía estimar a Rosa. La había creído frívola, disipada, presuntuosa y vana; pero nunca perversa y criminal. Y Rosa—hagámosle justicia plena—no delinquió por hacer daño ni por gozar el adulterio, sino por vanidad y aturdimiento. Juan, tranquilo en su cólera, abandonó el hogar profanado y salió con su hija de la ciudad. ¿A qué vengarse? El tiempo y sólo el tiempo, ese justiciero inexorable, venga los delitos de leso corazón. Huía de México, como se huye de las ciudades apestadas. No quería sufrir las risas de unos y las conmiseraciones de otros. Sobre todo, quería educar a su hija, que contaba a la sazón dos años, lejos de la formidable tentación. La vanidad es una lepra contagiosa— decía para sí— ¡tal vez hereditaria! Quiero que mi hija crezca en la atmósfera pura de los campos: las aves la enseñarán a ser buena madre. En los primeros días de ausencia, la niña despertaba diciendo con débil voz: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cómo sufría al oirla el pobre Juan! Iba a abrazarla en su camita y mojando con lágrimas los rubios rizos y la tez sonrosada de la niña, le decía sollozando: ¡Pobrecita! ¡Somos huérfanos! Al año de ésto, murió la madre de Rosita: Juan vivió con muchísimo trabajo, sirviendo de profesor en varios pueblos y ayudándose con la pintura y con la música. Diez meses antes del principio de esta historia, fue a radicarse en San Antonio, población principal del valle descrito en el capítulo anterior. Allá educaba a algunos chicos, pintaba imágenes piadosas que solía vender para las capillas de las haciendas y tocaba el órgano los domingos y fiestas de guardar. Esto último le valió el sobrenombre de «Don Juan el organista.» Todos le querían por su mansedumbre, buen trato y fama de hombre docto. Mas lo que particularmente le hacía simpático, era el cariño inmenso que tenía a su hija. Aquél hombre era padre y madre en una pieza. ¡Con qué minuciosa solicitud cuidaba y atendía a la pequeñuela! Era de ver cuando la alistaba y la vestía, con el primor que sólo tienen las mujeres; cuando le rezaba las oraciones de la noche y se estaba a la cabecera de la cama hasta que la chiquilla se dormía! Rosita ganaba mucho en hermosura. Cuando cumplió cinco años—época en que principia esta historia—era el vivo retrato de la madre. Las vecinas se disputaban a la niña y la obsequiaban a menudo con vestidos nuevos y juguetes. Por modo que Rosita andaba siempre como una muñeca de porcelana. ¡Y a la verdad que era muy cuca, muy discreta, muy linda y muy graciosa, para comérsela a besos! Veamos ahora lo que Don Juan el organista fue a buscar en la vecina hacienda de la Cruz. |
||
| <<< | Capítulo 2 | >>> |
| Índice de la obra | ||
|
|
|
AUTORES RECOMENDADOS |
 |
 |
 |
 |
 |
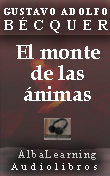 |
 |
 |
|
¿Cómo descargar los audiolibros? Síganos en: |
|
||
|---|---|---|---|
|
©2021 AlbaLearning (All rights reserved) |
|---|