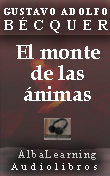En una de las terrazas de la Rambla, en Mar del Plata, se encontraban tres amigos, tres poetas, una tarde de enero. Dos de ellos hablaban animadamente, mientras el otro, pensativo, con la mirada fija en el confín distante, escuchaba distraído la conversación de sus compañeros. Sobre la mesita de madera, en los vasos de vidrio, los licores exhalaban el perfume de sus mixturas, al soplo fresco del viento. De un kiosco cercano venían las ondas de la orquesta, y al mezclarse con los estruendos del mar, formaban una extraña música, a la vez salvaje y armónica. En la orilla, entre el hervor de las espumas, surgían cabezas y torsos de bañistas, a los cuales las olas, superponiéndose afanosas, cubrían con lamas caricias trémulas. Y en torno, sobre la tierra, bajo el cielo, la vida humana y la de la naturaleza palpitaban alegres, en la augusta concordia del color y de la luz.
Los pulmones aspiraban con delicia la saturación yodada y salobre del ambiente; y las pupilas convertíanse volubles de un punto a otro, para encontrar siempre el encanto de visiones hermosas. El sol, en la proximidad de su ocaso, derramaba por el azul las gamas de sus rojos y amarillos. Algunas nubes viajeras recogían los rayos solares; los refractaban en matices iridescentes, y eran, suspendidas entre el agua y el firmamento, como grandes pendones de sedas cambiantes. A lo lejos, en el hemiciclo del horizonte –donde se fundían, en un solo y pálido tono violeta, los límites del océano y del espacio– destacábanse y crecían las velas de las barcas pescadoras. Y por la arena movediza de la playa, donde retumbaba el oleaje, y a lo largo de la Rambla, toda estremecida bajo el incesante taconeo, la multitud veraniega circulaba pausadamente, ante el vasto escenario marítimo. Los grupos femeninos, con su continuo vaivén, se juntaban, se unían, separábanse, en una fiesta de lujo y de coloraciones. La luz vespertina los envolvía, creándoles fondos de claroscuro; y así emergían los cuerpos, suavizado el relieve de las cursivas, amortiguadas las tonalidades de las telas, como si un amoroso pincel los hubiera pintado delicadamente sobre el cristal de la atmósfera.
–Oh, ¡las mujeres! –decía uno de los tres amigos, el de los poemas parnasianos–. En este sitio, a esta hora, bajo este aire, lleno como de la total juventud del mundo, me siento capaz de amarlas a todas, fervorosa, imponderablemente, porque todas se me antojan adorables... Sin embargo, –prosiguió, asaltado sin duda por el reproche de un recuerdo– sólo es una la vencedora absoluta de mi corazón. La quiero, porque tiene la altivez impasible de una diosa. No le he revelado mi amor... ni lo deseo. Jamás he tratado de penetrar en su alma; pero en su cuerpo hay la magia irresistible de la línea, como en las estatuas antiguas, y eso me basta. Al contemplarla, en silencio, con arrobamiento puramente artístico, en la íntegra serenidad de sus actitudes, experimento un goce supremo. Las tempestades de la pasión no deben turbar nunca la calma soberbia, la divina plasticidad de ese ser, a quién parece que una íntima voluntad, como la ley regularizadora de un ritmo, imprime posturas y aspectos hieráticos. El dolor o la alegría, con sus gestos desordenados, alterarían el perfecto lineamiento del rostro; el placer, con sus espasmos convulsivos y sus abandonos desfallecientes, descompondría la euritmia del busto. Por eso la amo así, siempre a distancia, objetiva y cerebralmente. Ella es en mi espíritu forma y en mi sensorio idea; y cuando la miro, mi único pesar es que no estemos en los tiempos de la Atenas de los dioses y de los poetas, de la Atenas artista, para cantarle un himno en aquellos clásicos hexámetros, un himno inmortal, en la apolínea lira, mientras le daba a su carne la frescura eterna del mármol!
–Yo –dijo el segundo, sorbiendo un poco del aperitivo cual si paladeara el sabor de un beso– no comprendo esa manera de sentir. Soy más vibrante, más real. Mi novia no tiene impasibilidades de diosa. Es absolutamente humana: una niña buena y linda a quien amo y de quien soy amado... ¡La naturaleza! Lo que es savia, flor y fruto en las plantas, y sangre, músculo, nervios en los cuerpos; lo que es movimiento y acción; lo que sufre y lo que goza; la que vive y lo que muere; la naturaleza, con sus hermosuras y con sus defectos, con sus opulencias y con sus descomposiciones; he ahí lo verdadero, lo sólo digno de interés, de entusiasmo, de amor!...
A las actitudes olímpicas prefiero las sinceras del cariño: la flexibilidad cálida de la piel, en las presiones elocuentes, a la tersura glacial del mármol. Y nada hay para mí tan delicioso como los largos coloquios en los amables rincones de la sala, mientras la familia y las visitas hablan, olvidadas de la pareja, cuyos labios dicen poco, y cuyas almas piensan mucho, prometiéndose un universo de futuras concesiones... Ella, mi novia, criatura lógica y ardiente, será en mi existencia energía y producción. Sus brazos han sido hechos para la caricia y para el sostén; y sus senos, sus flancos, su cuerpo todo es apto a los estímulos del amor y a las gestaciones físicas, porque posee la fuerza que enardece y atrae, y la fuerza que fecunda y genera. Esposa y madre, será la fuente propicia donde se calmarán mis deseos instintivos, y el molde equilibrado donde se perpetuarán los caracteres y la esencia de mi raza...
–Y yo –dijo el tercero, saliendo de su abstracción, y convirtiendo la mirada de sus ojos claros, de las lejanías del horizonte, a su vaso intacto– comprendo vuestros ideales, pero no los ambiciono; mi temperamento, espontáneamente, los rechaza. Tu amor es demasiado frío, demasiado objetivo, demasiado exterior; el tuyo demasiado terrestre, demasiado natural... ¡Ah, la novia como yo la sueño! Una mujer con la belleza maravillosa de María y de Afrodita, provocadora simultánea de las adoraciones más puras y de las sensualidades más audaces; de éxtasis contemplativos y de caricias delirantes. Y en la urna prodigiosa de ese cuerpo, dentro de esa carne compleja, formada como de materia y de éter, de pecado y de pureza, de barro y de cielo, que se encerrara una alma, igualmente rara, igualmente contradictoria: impulsiva y dulce, artificial e ingenua, apasionada y casta, toda candor y sensibilidad en ocasiones, y en otras toda ciencia y arcano. Que viviendo en esta época actual, de refinamientos, a veces encantadores, a veces perversos, tuviera esa inquietud morbosa, esa aspiración de impresiones nuevas, esas melancolías, esas nostalgias, vagas, indefinibles, y al mismo tiempo hondas, dominadoras; en fin, todo lo que constituye la quinta esencia del alma moderna. Que conociera el vicio –el vicio con sus seducciones mentirosas, con sus fealdades aparentemente seductoras– y conociéndolo, le repugnara, y fuera púdica y pura, perfectamente virtuosa, por convicción y no por ignorancia, pues la virtud que ignora es insegura, eventual, susceptible de sucumbir al choque de las pasiones de la carne, como el diamante falso al choque de los cuerpos duros... Sí, una mujer única, complicada y sencilla, cerebro y corazón, conjunto incomparable de modalidades extraordinarias! A una novia así, yo la amaría, la adoraría cual un místico exaltado a su deidad soberana. Y sólo ella podría amarme como lo ansío, porque me comprendería, porque sabría leer en lo más recóndito de mi espíritu, y –¡bendita mil veces!– ¡sería la consoladora persuasiva de mis tristezas!
–Una novia semejante, en nuestro ambiente, es un imposible –dijeron a una los dos amigos.
Y ambos clavaron en el tercero una mirada de indulgencia. Este, vuelto a su abstracción, tendía de nuevo el fulgor misterioso de sus pupilas, hasta el horizonte marino, donde el crepúsculo comenzaba a esparcir sus penumbras. Sobre la superficie crespa del océano –en la cual no se advertía ninguna de las barcas pescadoras, ya de retorno a costa, agonizaban, con reflejos temblorosos, las últimas claridades de la tarde. La concurrencia humana aminoraba a prisa; los grupos femeninos se disolvían, se retiraban, desaparecían, y la playa y la Rambla quedaban sumidas en una soledad grave, en un silencio meditabundo, como con el presentimiento de la quietud religiosa de la noche... En aquel instante, allá, muy cerca de la curva, entre un resplandor demorado del ocaso, surgió una vela blanca. La sombra triunfadora la deformaba y desvanecía por momentos. Y el tercero de los amigos contempló aquella silueta blanca, aquella visión efímera, aquella aparición fantástica; la contempló tristemente, como si ella fuera para él la forma tangible de su ideal de amor, surgido del mar al conjuro de sus palabras, para perderse en lo infinito... |