|
|
|
|
| | HOME | AUDIOLIBROS | AMOR | ERÓTICA | HUMOR | INFANTIL | MISTERIO | POESÍA | NO FICCIÓN | BILINGUAL | VIDEOLIBROS | NOVEDADES | | |||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
 |
Capítulo 2
|
| Biografía de Vicente Blasco Ibáñez en Wikipedia | |
| [ Descargar archivo mp3 ] | ||||
| Música: Clementi - Sonatina Op.36 No.1 in C major - 2: Andante | ||||
| Un idilio nihilista |
| << | 2 | >> |
II Cuando salió a la calle sus pies se hundieron en la nieve. Un velo blanco y movible se cernía a impulsos del frío viento sobre la ciudad y el pavimento de ésta; los tejados de las casas y las casi esféricas cúpulas de los templos y palacios, aparecían cubiertos de gruesa capa de nieve que por momentos iba engrosando. Alejandro detúvose, como para orientarse, algunos instantes, y en este tiempo su gorra comenzó a vestirse de blanco, y hasta algunos copos vinieron a enredarse en su luenga y rubicunda barba. Por fin subióse hasta las orejas el cuello de la tulupa, metióse las manos en los bolsillos y comenzó a andar rápidamente, casi pegado a las paredes y con dirección a las afueras de la ciudad. Poca gente transitaba a aquellas horas por las calles. Como la nevada era fuerte, nadie se atrevía a andar a pie por ellas, y sólo de vez en cuando, rápido como una exhalación, pasaba algún trineo arrastrado por caballos que al correr arrojaban espesas columnas de vapor por las narices. Alejandro, además de esto, veía a cada instante, guarecidos bajo el alero de un tejado o el portal de una casa, polizontes de grandes bigotes y con la galoneada gorra calada hasta los ojos, que al pasar le dirigían miradas escrutadoras. El joven estudiante apenas si se fijaba en el aspecto que las calles presentaban, y atento sólo a la nieve que sin cesar caía, corría más bien que andaba, procurando siempre evadir los hoyos y malos pasos en los que un hombre podía hundirse hasta los hombros. De este modo, al poco tiempo Alejandro llegó a una calle de los arrabales en la que las casas no eran abundantes ni ostentosas. Apenas dió por ella algunos pasos, comenzó a mirar con atención las casas de ambos lados mientras murmuraba: —Por aquí debe estar la que busco. Y durante algún rato continuó en sus pesquisas, hasta que por fin paróse frente a una casita de dos pisos que debía tener a las espaldas jardín, a juzgar por algunos álamos que, cubiertos de nieve, se asomaban balanceándose por detrás del tejado. —Aquí es — murmuró Alejandro, y asiendo el aldabón que adornaba la puerta, dió con él dos fuertes golpes y aguardó trazando con el pie figuras caprichosas sobre la alfombra de nieve. No tardaron en abrir. El portón giró dando fuertes chirridos, y tras él hizo su aparición una viejecita con la cara risueña y amoratada a fuerza de ser roja, y vistiendo el traje propio de las campesinas rusas. —¿A quién buscáis, joven? — dijo con voz melosa. —Al profesor Martens. —Aquí vive; aunque en este momento está como siempre, ocupado, subid, joven, y le veréis. Alejandro atravesó el portal al oir tal invitación, y junto con la vieja subió por una estrecha escalera, al fin de la cual se encontró con una reducida estancia apenas amueblada. La vieja acercóse a una puerta, y dando en ella dos golpecitos con la palma de la mano, dijo con voz respetuosa: —¿Señor? —¿Quién es? — contestó desde dentro una voz áspera y de acento desabrido. —Un joven que os busca. —Adelante. Alejandro entonces empujó la puerta y penetró en la estancia. Esta era de grandes dimensiones; ocupaba casi todo el piso superior del edificio. Las paredes desaparecían tras colosales estantes y armarios, los primeros llenos de libros de diversos tamaños, los segundos llenos de botes, redomas e instrumentos de física de todas clases. Sobre el lienzo de pared, frontero a la puerta, destacábanse en lo alto dos grandes retratos con marco negro y sencillo, y en la parte baja una gran mesa cubierta de papeles, junto a la cual estaba sentado un hombre envuelto en una vieja bata acolchada y hundiendo sus pies en una tupida piel de oso. El resto de la estancia estaba adornado con algunos sillones, y una estufa de hierro llena de encendido carbón. Apenas Alejandro entró, el hombre púsose a examinarle detenidamente, y al cabo de algún tiempo le dijo: —¿Quién sois? Entonces el estudiante avanzó hasta llegar junto a la mesa, y una vez allí trazó con la diestra en el espacio algunos signos extraños, a los que el hombre contestó de igual modo. —¿Eres, entonces, el que espero? — dijo éste con tono de cariñosa confianza. —El mismo. —Tienes buena presencia, y se conoce en tu aspecto que eres hombre capaz de grandes empresas. ¿Cómo te llamas? —Alejandro Ischerkassy. —¿Qué edad tienes? —Veintisiete años. —Joven, muy temprano has entrado en negocios por los que se arriesga la cabeza; pero se ve en ti decisión y arrojo, y esto basta. La sangre joven es la encargada de libertar a Rusia, y tú puedes hacer mucho por tu patria; acuérdate que lo dice el profesor Martens. ¿Eres del mismo Moscow? —No; soy de Troitza, y si vivo en Moscow, es porque pertenezco a la escuela de ingenieros. En mi ciudad natal vive mi madre, vieja y sola. —¿No tienes padre? —No; murió cuando la última guerra con Turquía en la batalla de Plewna. —Una víctima más de la ambición de los czares. Tras estas palabras el estudiante y el profesor quedaron meditabundos, hasta que por fin este último dijo saliendo de su abstracción: —¿No te han dado nada par mí nuestros hermanos de Moscow? —Una carta; tomadla. El profesor tomó el papel que le entregaba Alejandro, y desdoblándolo púsose a leerlo después de hacer a éste una señal para que se sentara. El estudiante obedeció, y mientras Martens leía, púsose a examinarle con ahinco. Era un hombre verdaderamente extraño. Pertenecía a esa clase de seres humanos, cuyo físico conserva reminiscencias de alguna raza zoológica, pues en su rostro tenía todas las líneas y detalles suficientes para confundirle con un león viejo. Su frente era pequeña y deprimida, su nariz mezquina, aplastada y latente a cada instante, sus ojos pequeñuelos y rojizos, y para completar la semejanza, su cabellera era larga y de un rojo sucio, y sus bigotes ásperos, cerdosos y erizados. Era la fiel representación de un león el sabio profesor Martens, pero de un león viejo, pues su cabeza en más de una parte estaba calva, creciéndole la cabellera en mechones aislados, y sus ojos de continuo brillaban con el reluciente fuego de la cuartana. Su cuerpo era pequeño pero robusto, y sus miembros dejaban adivinar bajo la rugosa piel un tejido completo de nervios y tendones rígidos como las cuerdas de un buque, y capaces de desarrollar en supremos momentos una fuerza bestial y sobrehumana. Alejandro contemplaba con cierto respeto y admiración supersticiosa a aquel hombre extraño y original. Adivinábase en él un carácter de hierro y una voluntad absoluta capaz de arrollar los más terribles obstáculos y llevar a cabo las más inconcebibles audacias. Aquel hombre debía ser inquebrantable en el logro de sus deseos: o realizar lo imaginado, o morir. Mientras Alejandro contemplaba al profesor Martens y reflexionaba sobre su carácter, éste acabó de leer la carta y dejándola sobre la mesa dijo al estudiante: —Ya he recibido antes que ésta otra misiva en que me hablaban de ti anunciándome tu llegada. Según dicen, eres muy entendido en mecánica. —He ganado la medalla de honor en la escuela de ingenieros, y mis profesores aseguran que tengo mucha facilidad para la invención. —Eso es lo que yo necesito, o más bien lo que necesita nuestra gran asociación. Las tentativas contra el Czar se repiten, y ninguna produce éxito. Los compañeros te envían para que juntos inventemos algo que corone pronto nuestra obra. —Estoy dispuesto a todo. —Poco te toca hacer. Yo tengo lo principal, lo que destruye, el alma de lo que pulveriza; tú has de inventar lo que dirige, el cuerpo que lo contenga. Trabaja, joven, trabaja, que tu invento unido al mío atraerá la libertad sobre la Rusia, y serán causa del triunfo de nuestros hermanos. Alejandro II ya murió destruido por nuestras bombas; es preciso que su hijo sufra igual suerte. El profesor quedóse pensativo algunos instantes y luego murmuró: —¡La bomba! ¡La bomba! Esto no respira nada de genio. La bomba es tan mezquina como la ignorancia; por lo voluminosa atrae las miradas de la policía, y los efectos que produce son limitados. Y luego, la pólvora, lo que ya conocían los frailes del siglo XIV; lo que antes conocieron los árabes y los chinos, ¡bah!... una antigualla; mi invento, solamente mi invento puede producir magníficos resultados. Y al decir esto la voz de Martens fué subiendo de punto, hasta que saliendo de su abstracción le dijo así al estudiante: —¿Sabes tú lo que me ha costado el inventar ese nuevo elemento de muerte? Yo soñaba con una substancia explosiva cuya menor cantidad fuera capaz de derrumbar una ciudad entera; era mi deseo constante, era mi preocupación fija. ¡Cuántas vigilias me ha costado el realizar mi ilusión! ¡Cuántas noches he pasado junto al mortero combinando las substancias más diversas para encontrar mi apetecido invento! Muchos ratos de desaliento he tenido que sufrir al experimentar las dificultades de lo desconocido, pero he vuelto mi pensamiento a la Rusia, he pensado en los tiranos que esclavizan a mi pueblo, y mi esperanza ha renacido para con la fe del iluminado emprender otra vez mi trabajo, hasta que el cansancio ha rendido mis fuerzas. Hoy tengo ya realizado mi proyecto; poseo el elemento para destrozar a nuestro enemigo, y aun si es necesario el palacio que habita. ¡Joven!, trabaja tú ahora, envuelve mi invento con otro tuyo y la victoria será nuestra, pues la patria nos deberá su salvación. Y el viejo profesor, al decir esto, gesticulaba como un energúmeno y agitaba sus brazos en el espacio presa de febril excitación. Alejandro le contemplaba con respeto, pues el fanatismo de aquel hombre le admiraba profundamente. Martens apenas cesó de hablar levantóse de su sillón y abrió un pequeño armario que tras éste había artificiosamente oculto en la pared. Algunos frascos correctamente alineados sobre las tablas del armario, aparecieron ante los ojos del estudiante. —Mira esto —dijo el profesor—. Todos los frascos contienen substancias más o menos explosivas. Tenerlos junto a mí es lo que me alegra, pues son mis mejores amigos. Aquí hay pólvora y dinamita de todas clases, y sobre todo aquí guardo mi preciosísimo invento. Y al decir esto, el viejo cogió un bote de hierro de regulares dimensiones que colocó cuidadosamente sobre la mesa. —¿Ves esto? —continuó—. Es muy pequeño, y sin embargo si lo arojara con fuerza sobre el suelo, tú y yo seríamos pulverizados, la casa se fraccionaría hasta lo infinito, toda la calle sufriría igual suerte y más de la mitad de San Petersburgo caería deshecho en ruinas. El viejo al decir esto estaba verdaderamente espantoso. Sus ojuelos brillaban alegres y sus garras se estremecían como a impulsos del placer. El estudiante no se sintió conmovido a la vista de aquel terrible bote, y sólo le dirigió una fría mirada de curiosidad. —Eres valiente —dijo Martens—. Otro hombre en tu lugar se hubiera estremecido de horror y miedo. —Maestro —contestó Alejandro con voz grave y reposada— la vista de ese frasco no me causa pavor, sino alegría, pues me parece que dentro de él oigo tañer la campana que anuncia la última hora de los Czares. Grande es vuestro invento según decías, y yo os juro por Dios que supuesto necesitáis de mí, procuraré auxiliaros con todos mis conocimientos. —Así se contesta, joven. ¿Cuándo piensas ponerte al trabajo? —Ahora mismo; vuestras palabras han despertado mi entusiasmo, y en este instante me encuentro capaz de resolver los más difíciles problemas. —Retírate, pues; pero antes recuerda lo que te he dicho. Lo que necesitamos es una máquina casi imperceptible. Que pueda esconderse en la palma de la mano, y que, sin embargo, en ciertos instantes lance rayos destructores. Algo semejante a la víbora que permanece escondida entre las hojas de la flor, y que de repente clava su lengua ponzoñosa en el incauto que se acerca. ¿Podrás reunir en tu invento tales circunstancias? —Confío en que sí, maestro. —¿En dónde vives? —En una posada, en la que sin duda me vigilan desde que llegué. —Ten mucho cuidado. —Hace ya tiempo que esquivo las sagacidades de la policía. —Anda, pues, y que el Señor marche contigo. El profesor Martens, al decir esto, volvió a coger el terrible bote, y después de encerrarlo en el armario secreto, se dispuso a acompañar al joven hasta la puerta. Cuando ambos se encontraron a la mitad de la estancia, el viejo cogió a Alejandro y le dijo en tono de consejo: —Joven, si sientes desaliento, piensa sólo en la sublime misión que tus hermanos te han encargado, y la fe y el entusiasmo volverán a ti. Si la debilidad se apodera de tu inteligencia, acuérdate de este viejo y de mis santos patronos. Y Martens al decir esto señaló los dos grandes retratos que se ostentaban sobre la puerta. —¿Quiénes son esos? — preguntó Alejandro. —Son dos grandes hombres que no vacilaron en hacer caer la cabeza de un rey para labrar la dicha de su patria. Son Danton y Robespierre. Tras esto los dos callaron, y silenciosos encamináronse a la puerta; pero al llegar junto a ella se abrió, penetrando en la estancia una joven cuidadosamente abrigada, y llevando todavía sobre el sombrero algunos copos de nieve. —¡Buenos días, padre! —dijo al entrar—. Vengo del anfiteatro anatómico, y mi amiga Olga me ha conducido en su trineo hasta aquí. La joven fué a continuar hablando, pero al notar la presencia de Alejandro callóse como avergonzada y bajó los ojos. El viejo Martens se sonrió, y haciendo en el espacio la misteriosa seña, dijo a su hija: —Es un amigo. Entonces la joven levantó la cabeza, y mirando gravemente al estudiante repitió la seña, a la que éste contestó. El profesor cogió las manos de ambos jóvenes y dijoles así, respectivamente: —Esta es mi hija Catya, alumna de la escuela de Medicina. Alejandro Ischerkassy, eminente mecánico, al que aguardábamos hace días. Y ahora que ya os conocéis — continuó el viejo — daos el beso fraternal. Catya al oir esto presentó su frente a Alejandro, que ceremoniosamente estampó en ella un tímido beso. Después el joven se dispuso a salir. —Adiós, hermanos — dijo inclinándose de un modo extraño. —Que pronto te veamos por aquí, y no olvides mis encargos — contestó el profesor. Y éste y su hija acompañaron hasta la escalera a Alejandro, que atravesando la puerta de la calle desapareció. |
||
| << | 2 | >> |
|
|
|
AUTORES RECOMENDADOS |
 |
 |
 |
 |
 |
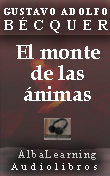 |
 |
 |
|
¿Cómo descargar los audiolibros? Síganos en: |
|
||
|---|---|---|---|
|
©2021 AlbaLearning (All rights reserved) |
|---|